Jorge Yarce
En
su etimología griega, los términos comunidad, comunicación y participación
tienen el mismo
origen en la
palabra griega koinonía (comunión, puesta en común). No es una simple
coincidencia verbal. Que el hombre sea constitutivamente un ser social
significa, ni más ni menos, que su vocación es la interdependencia con los
demás, la colaboración, el compartir, el contribuir a los otros, con quienes
vive en permanente contacto. Y todo ello lleva a la solidaridad.
Pero
la comunidad se realiza en sus instituciones: la familia como raíz primaria de
la solidaridad; la empresa como ámbito de la productividad; las instituciones
educativas como ámbitos de la formación para el trabajo productivo y para la
vida social; las instituciones asistenciales, o culturales, que cumplen
objetivos complementarios e indispensables; y la instituciones políticas y jurídicas que obran con autoridad
reguladora de las diferentes instancias: Congreso, Gobierno y Poder Judicial.
A
su vez, podríamos decir que para que de verdad las instituciones sean
comunitarias, deben orientar toda su actividad
al bien común,
no a los intereses particulares,
deben acatar una ley común, deben poseer tareas comunes,
ofrecer resultados comunes y tener una vida y unas relaciones comunes.
En
un “estado comunitario” hay esferas de autonomía claramente delimitadas para
cada uno de los 3 sectores: público, privado y social, junto con una real
descentralización de los poderes públicos y
de la administración en
general. Además, esa comunidad se va desarrollando progresivamente sobre
elementos básicos como el diálogo, las alternativas en todos los campos, la
confianza entre los actores sociales, la responsabilidad, la iniciativa y la
libertad que abre espacios constantemente.
En
un estado así, no hay tanta separación entre lo
público y lo
privado como ocurre
en un estado neoliberal. Tampoco
se da una primacía absoluta del mercado ni las relaciones se rigen sólo por
normas contractuales (de ahí el predominio
de las reivindicaciones y el
deterioro de la familia).
En
una comunidad auténticamente tal, se piensa mucho más en el Proyecto Común
marcado por la participación ciudadana a todos los niveles y en todos los
campos, y se centra la atención en construir esa comunidad, no tanto sobre
reglas formales de convivencia.
Sobre ellas se sostiene un sistema político coherente,
con instituciones que refuercen, al mismo tiempo, la solidaridad, la autonomía
y la vida pública basada en valores,
lo cual no
convierte al Estado en guardián
de la moral.
No
podemos olvidar que los males sociales tienen origen casi siempre un origen
moral o conducen a situaciones de corrupción, en cuya base hay siempre crisis
de valores y principios, problemas éticos, que no se resuelven con medias
económicas o sociales sino con un compromiso moral de la persona y de los
grupos.
Urgencia
de solidaridad
La
solidaridad sólo es posible entre personas que en su conciencia –en su
interioridad– sienten el llamado de algo que vale la pena y apuestan por ello:
construir juntos un modo de vida.
Vivir la
solidaridad implica mucho
más que tener una sensibilidad
social epidérmica reducida a mirar desde lejos la pobreza, la injusticia, la
discriminación, la distancia entre las clases sociales, los problemas del
propio país o de la sociedad actual. Es construir con los demás una sociedad en
la que la calidad de vida sea una oportunidad posible para todos.
En derecho
la obligación solidaria
es aquella que afecta a todos y a
cada uno, porque cada uno debe responder por todo si los otros fallan. En lo
social equivale al compromiso que nos une
con todos, por el cual yo tengo derecho a esperar de ellos, pero ellos,
igualmente, a esperar de mí.
Ante
el otro como persona no basta con reconocer la interdependencia. Es necesaria
la colaboración, acto propio de la solidaridad. Es la forma de superar el
individualismo egoísta, que antepone el propio bienestar al de los demás y, en
el plano social, subordina el bien común a los intereses de grupo, de partido,
de empresa, etc.
No
se puede comprender bien la solidaridad si no se acepta que va indisolublemente
unida a la libertad comprometida y a la participación como reclamo básico de la
vida en sociedad. En este sentido, nuestra sociedad debe dar un giro radical.
Convertir
las organizaciones en sistemas de cooperación, en redes de interacción y
trabajo que logren sus objetivos económicos,
sociales y culturales,
es decir, que logren la eficiencia y la eficacia combinada con la
justicia y la equidad, y con la realización de principios y valores que dan
sentido a la vida humana y al trabajo.
De
esta manera se ve más clara la responsabilidad social de la empresa, su
carácter como organización que cumple una tarea específica de cara a una
comunidad también específica. No es su finalidad sólo el beneficio económico,
que forma parte esencial de su razón de ser pero que no se reduce sólo a eso.
Realmente
el beneficio es la totalidad de lo que se obtiene en la empresa, no únicamente
la contribución como trabajo y la retribución como salario. Si el desarrollo
económico y los beneficios de la empresa no son para todos, no será ella un
sistema de cooperación y un ámbito de solidaridad.
La
solidaridad debe defenderse frente a posiciones individualistas que proclaman
la libertad de mercado sin límites. No se puede dejar que domine en la vida
social la lógica implacable del intercambio cuando puede
estar amenazada la supervivencia de los grupos sociales y
de las personas. Estas no se pueden equiparar como se equiparan e intercambian
las cosas. La solidaridad tiene que estar regida muchas veces por la
lógica de la
gratuidad. Y ¿qué mecanismos existen para fomentar la
solidaridad?
Para
concluir esta breve reflexión, y siguiendo a Argandoña, se nos ocurren cuatro:
premiar la productividad que atiende a necesidades de la sociedad, remunerar en
razón a la escasez del recurso, promover el ahorro, la cooperación, la
laboriosidad y la iniciativa; y estimular la competencia. Yo añadiría: trabajar
por valores en todos los campos, con un compromiso serio con la comunidad.
Sobre
una arquitectura de fondo que consiste en convivir, cooperar, servir y
participar, todos necesitamos que los demás nos brinden eso y ellos necesitan
de nuestro compromiso y nosotros necesitamos del suyo.
“Para
construir la solidaridad que queremos se necesitan cambios sociales, no sólo
superficiales, sino estructurales, cambios que, partiendo de lo más profundo de
nuestro ser, vayan transformando nuestra sociedad.» (Juan Pablo II).
Y
la Declaración de la ONU sobre los Derechos Humanos dice: «Toda persona tiene
deberes respecto a la comunidad puesto que sólo en ella puede desarrollar libre
y plenamente su personalidad» (art. 29,1).
Nadie
puede, hoy en día, declararse eximido de la obligación de trabajar por el bien
común o de supeditar los interese o bienes particulares al fin social o bien
común. Eso debe llevar a mirar con interés la política y la vida pública, y a
procurar que los propios bienes tengan una finalidad social. De lo contrario,
nos quedaríamos como espectadores de un cambio que se hace sin nosotros.
El
futuro será sostenible −no sólo en sentido ecológico- en
la medida en
que todos trabajemos por la
calidad de vida para todos, sin
discriminaciones de ningún
tipo. No se puede vivir de espaldas a la sociedad y
estar en actitud de reclamo frente a ella. Hay que tomar partido y, desde
luego, contribuir al cambio social y a la solidaridad desde el ámbito de
trabajo de cada uno.
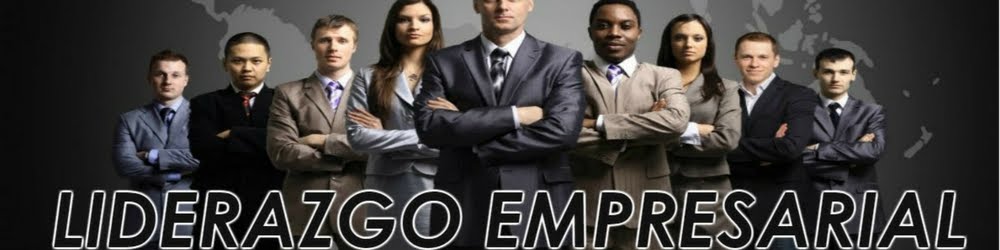

No hay comentarios:
Publicar un comentario