Jorge Yarce
El principal
activo de cualquier
grupo humano –familia, empresa, sociedad– son las personas. Parece una
verdad de Perogrullo pero es así de elemental. Lo que ocurre es que las
personas no están nunca completamente desarrolladas, terminadas o acabadas como
puede estar un mueble o una joya.
Constituyen un potencial ilimitado, con
reservas siempre renovables,
lo que no ocurre con otro tipo de “recursos”,
término éste que resulta inadecuado para denominarlas. Sería mucho mejor hablar
de talento humano, capital intelectual o capital humano, potencial humano o de
crecimiento personal.
El
talento humano crece a través del trabajo como
dedicación permanente y
comprometida en la obtención de unos resultados que implican beneficios
económicos o de otro orden, satisfacción personal y servicio a la sociedad. El
trabajo en la primera fuente de realización y despliegue de las posibilidades
humanas y, a la vez, de autoestima y reconocimiento por parte de los demás.
La
persona a través del trabajo se hace merecedora de estima por sus logros y por
su esfuerzo en cumplir lo que ella misma, –y los otros también– espera de sí.
Esto es lo que se ha denominado el papel de las expectativas en el desarrollo
personal. Dicho con otras palabras: lo que yo quiero ser, lo que espero
de mí, lo
que constituye mi propio sueño de futuro, es tan
determinante como lo que quienes me rodean (colegas, familiares y amigos)
piensan que yo voy a ser o puedo llegar a ser.
Si
nos miramos en un espejo todos los días, vemos inmediatamente lo externo,
comprobamos que conocemos algo de nosotros mismos, pero ese algo esté detrás de
la piel. Esa imagen es incompleta porque, como expresa Mark Twain en una de sus
obras, “en todo Juan hay tres Juanes: el que él cree que es; el que los demás
creen que es; y el que realmente es”. Podríamos decir que hay dos Juanes más:
el que él quiere ser y el que él puede ser en el futuro. Si nuestra mirada al
espejo no se queda en lo físico, en lo epidérmico, en lo superficial de
nosotros mismos sino que va al interior, nos daremos cuenta de que lo más
importante es lo que no alcanzamos a ver: inteligencia, afectividad, voluntad,
libertad, deseos de felicidad, afán de servir, entusiasmo por la vida...
Lo
más valioso de la persona no es tangible, no
se puede acariciar
físicamente: son bienes interiores –amor, fe, libertad, dignidad...– Pero, a
veces, lo olvidamos y tratamos de manipular esos bienes como si fueran objetos
o los confundimos con cierto tipo de cosas que van unidas a ellos.
Por decirlo con un ejemplo, si no salimos a la calle con dinero en el
bolsillo, bastante más de lo previsible e incluso cuando no vamos a necesitarlo
para nada, es señal de que sin dinero nos parece que no podemos ir a ninguna
parte, lo cual ya no es tan cierto.
Lo
anterior se explica por el papel que juega en la vida el tener (tener cosas,
tener dinero, tener inteligencia, tener amigos...). pero de ninguna manera “yo
soy lo que tengo”, como tampoco “yo soy
lo que hago”,
así me la pase haciendo algo todo el día.
El
ser humano necesita interiorizar lo que hace, en una palabra obrar, es decir,
lo que queda dentro de sí en sus acciones, que lo conducen no
sólo hacia un
resultado externo, hacia las cosas que produce o al servicio que presta,
sino hacia sí mismo, retornan a él con un valor agregado, un incremento que,
tomado integralmente, podemos llamarlo crecimiento personal.
La
conducta se estructura en torno a fines, no en torno a circunstancias o a cosas
que son medios, como pasa con el dinero o con el trabajo mismo. Por eso el
dilema de si trabajamos para vivir o vivimos para trabajar sólo puede
resolverse a favor de lo primero. Lo otro es una deformación que lleva al
activismo, o sea, a un hacer incesante en razón de los resultados económicos,
sin equilibrio interior, sin
salud espiritual. En esos casos se trabaja por el trabajo mismo, como si este
fuera la finalidad última de la vida y todo lo demás se subordinara a él.
“La
peor miseria del hombre no es no tener sino no querer (Thibon). Son más graves
los problemas que engendra
la falta de
un querer, el no saber exactamente lo que queremos en la vida, que los
problemas que genera el no tener cosas materiales o dinero. Aquellos problemas
necesitan un remedio mucho más complejo que estos otros.
Los
problemas del querer son, en el fondo, no saber dónde está o debería estar
nuestro corazón. De ahí su interacción con los afectos, sentimientos, pasiones
y motivaciones, hasta con las simples ganas de vivir. No es, pues, extraño
afirmar que “un corazón desorientado es una fábrica de fantasmas (San Agustín).
Si
mi principal preocupación es ser lo que quiero ser, el tener se desplaza a un
segundo lugar, como también se desplaza el estar : estar bien, estar tranquilo,
estar cómodo, estar satisfecho... Visto
de este modo
el verbo estar, en español, es menos fuerte que el verbo ser. Este tiene
una carga profunda que incita a escarbar en lo humano, a acometer la tarea más
de difícil, la de autocomprendernos y trabajar en la construcción de nuestra
personalidad.
La cultura
y los valores
personales y la cultura y los valores de las
organizaciones, pugnan constantemente
entre el
tener y el ser. La cultura del
tener es materialista y consumista, partidaria del éxito como fruto exclusivo
del resultado económico positivo.
La
cultura del ser es más bien interiorizante y espiritual: busca
la satisfacción de
la persona en términos
de sentirse más o
menos feliz, aunque no disponga de muchos bienes económicos. Incluso la sobreabundancia
de estos tiende a ahogar la agilidad interior de la persona, recorta su
libertad por tener que estar constantemente eligiendo entre muchas
posibilidades.
El
problema principal de la existencia human no radica tanto en cómo hacer las
cosas sino en para qué las hago. Frankl nos recuerda la conocida frase de
Nieztche: “Quien tiene un porqué para vivir, encontrará siempre el cómo”. Lo
importante no es saber de qué se vive sino para qué se vive.
En
la cultura del tener predominan el capital como patrimonio, el dinero, la
rentabilidad, y el crecimiento como aumento de riqueza y de poder, lo mismo que el afán de poseer y de dominar.
Desarrollarse se
confunde indebidamente con ser
capaz de poner
los medios científicos y
técnicos al servicio
de la máxima producción
económica posible. La empresa es, en este enfoque, una máquina para hacer
dinero y “los negocios son los negocios”, donde no caben consideraciones de
otro orden. Son las empresas sin alma, inhumanas, en las que todo se subordina
al beneficio material.
En
la cultura del ser, el principal capital son las personas como el centro de
cualquier organización y el eje alrededor del cual se construye la cultura
corporativa. El trabajo produce
beneficios económicos pero
éstos se subordinan al crecimiento personal y a la proyección social de
la empresa.
Digamos
que al beneficio se agrega valor con el servicio entendido como mejoramiento
humano y social. Así vistas las cosas, en la empresa toda aportación es
beneficiosa, no sólo la que proviene de las utilidades. Por eso en ella juegan
un papel decisivo los principios y los
valores que orientan
el trabajo de todos.
La
cultura del ser se orienta al dar como hábito permanente en la persona: la
generosidad, fruto de la apertura a los demás y de la donación de sí mismo como
actividad que nos hace trascender. En el fondo, al hombre no le basta tener o
poseer cosas, conocimientos o virtudes.
El
hombre tiene que ir más lejos, salir de sí, y esto sólo lo logra con el dar,
con el donar, con el dar sin perder lo que se da, lo que se tiene, proceso en
el cual surge la entrega, que no necesariamente está ligada al tener,
porque puedo darme
sin tener mucho
que dar en el orden material.
Cuando
la generosidad se pierde y el tener es amo y señor del pensamiento y del obrar,
tiene sentido la expresión: “Esta persona es tan pobre que lo único que tiene
es dinero”. Y al contrario, cuando la generosidad es el amor y señor del
pensamiento y del obrar, tiene sentido
un comportamiento como el de la Madre Teresa de Calcuta quien, al decirle
alguien “Lo que usted está haciendo yo no lo haría ni por un millón de
dólares”, reaccionó diciendo: “Yo tampoco lo haría por ninguna suma”.
La persona
da porque es
un ser con intimidad, que
se abre al otro,
un ser que comprende que su vida como tarea es
añadir al tener el dar, y esto es amar, amor que resume todas las actitudes del
hombre, un amor recíproco que
dignifica, que no se
cansa de dar, que comparte y colabora,
con la esperanza puesta más en los otros que en sí.
Hay
una íntima conexión entre el ser, el dar y el servir. Este último constituye un
referente concreto y vinculante del trabajo humano, indicando que, además
del perfeccionamiento propio que le brinda a la persona que lo ejecuta,
su sentido pleno lo adquiere la orientación
a satisfacer necesidades y aspiraciones de los otros.
El
servicio viene a identificarse con la calidad como sello que se imprime validando
una cadena de actos de servicio, corroborados con la
satisfacción de aquel
al que se prestan, bien sea éste un familiar, un
amigo, un compañero de trabajo o un cliente o usuario de la empresa para la que
trabajo
Propio
de la cultura del ser es servir, así
como de la cultura del tener es propio el poseer con miras al disfrute
individual, a la autosatisfacción con tintes egoístas.
Aunque
a través del servicio se entregue un
producto o se brinde algo tangible, como se trata de un contacto entre seres
humanos, entre personas, el servicio es un intangible, una forma de expresión
del trabajo.
Es
obvio que cuando lo que se tiene son conocimientos o cualidades interiores, se
trata de una forma de tener no opuesta al ser. Aquí insistimos en la forma de
tener cosas, de poseerlas como objeto de disfrute. Y no porque no
le sea lícito
al hombre tenerlas sino porque la persona está llamada a trascender esa
posesión, a dotarla de su propia espiritualidad, poniéndola a disposición de su
ser. El hacer, la actividad productiva, conduce al tener y éste sólo se dignifica
en la medida en que tengo para mejorar mi
calidad de vida no para
envilecerla o rebajarla, en la medida en que soy.
En resumidas
cuentas yo no soy lo que
tengo, ni lo que hago, ni en lo que estoy o como estoy. Soy lo que soy en cada
uno de mis actos y lo que me propongo ser en el futuro, es decir, un núcleo
íntimo y abierto de vida, autocontrolado y
libre, desde el
cual doy sentido a todo aquello que es resultado de mi trabajo o con lo
que me relaciono, sean personas o cosas. Dar para servir o servir para dar se
resuelven en lo mismo, ya que el corazón
de la donación o del servicio es un puente
con los demás
vistos como un alguien merecedor de esa conducta por mi
parte.
Dar
y servir conectan con un valor imperativo para la construcción social que debe
salir de los pasos del hombre en su trabajo: la solidaridad humana. Ser
solidario no es tener un sentimiento más o menos epidérmico de la necesidad
ajena y del deber de ayudar al otro. Es un vínculo mucho más consistente: la
obligación solidaria en derecho es aquella en la que responde cualquiera de los
que la ha suscrito. En
términos de solidaridad, todos somos responsables de
todos
Eso quiere
decir que necesitamos
a los demás y ellos nos
necesitan. Y el punto de encuentro es el trabajo, servir en lo que podemos
servir, dando ahí lo mejor de nosotros
mismos y de nuestros
esfuerzos. Es algo que está al alcance de todos, no sólo de los que
tienen el privilegio del conocimiento profesional, de la adquisición de
habilidades o del desarrollo de capacidades específicas. Todo esto hace que la
persona progrese hacia adentro, crezca. Que no es otra cosa que desarrollar
hábitos de hacer bien las cosas, los cuales se convierten en virtudes, es
decir, en modos estables de obrar, tan arraigados que operan inconscientemente,
sin que por ello le reste valor o mérito
al esfuerzo que
hace la persona por adquirirlas.
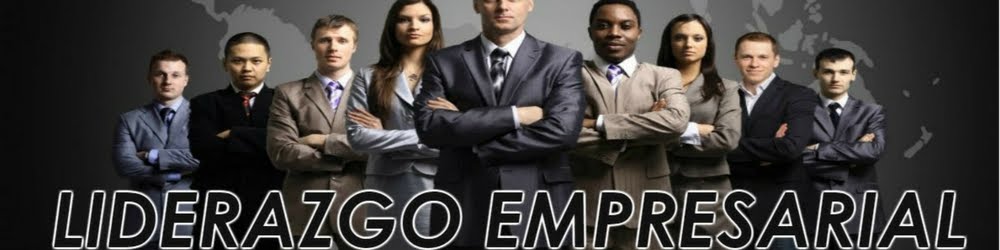

No hay comentarios:
Publicar un comentario